und Wörterbuch
des Klassischen Maya
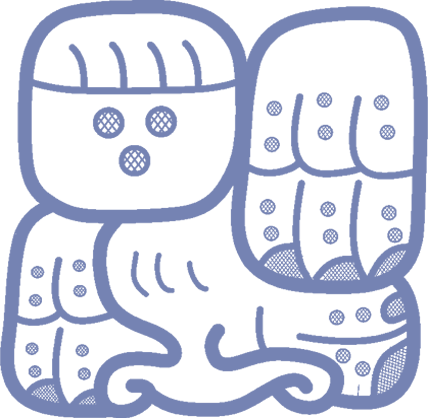
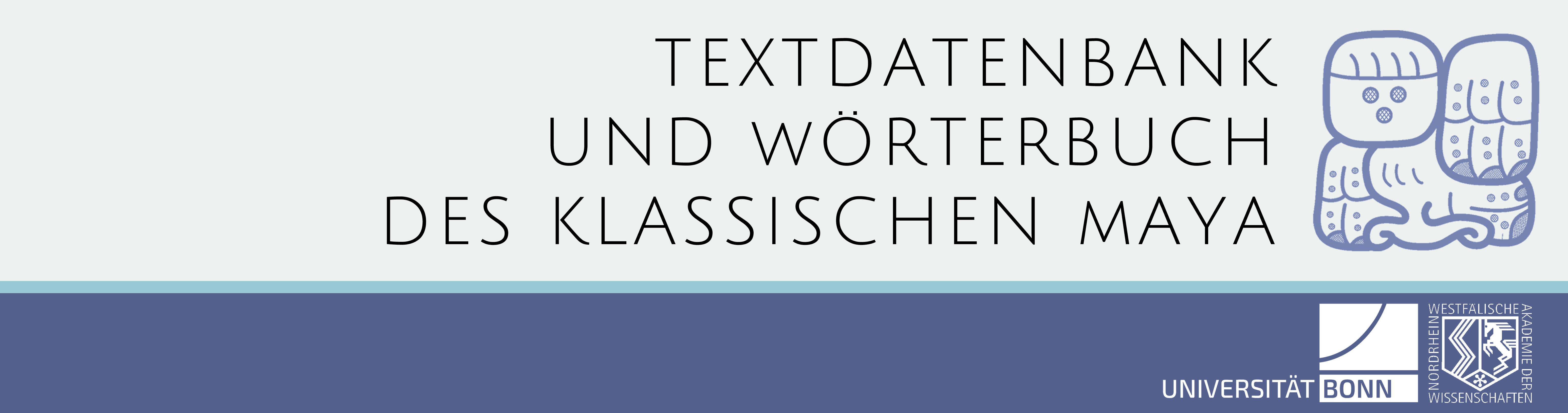

Los Conceptos "Sitio Arqueológico" y "Metadatos"
La presentación de nuestro inventario inicia con una discusión del término "sitio aqueológico", que consideramos como un terminus technicus del proyecto. A continuación se resalta la historia y la importancia de las listas de sitios aqueológicos previas puesto que son los modelos conceptuales en que se basa la lista de trabajo que aquí se presenta y cuya estructura y campos de metadatos serán examinados finalmente.
La lista de sitios arqueológicos no solo fue concebida como un recurso de la comunidad para la comunidad, sino también ofrece a los usuarios la posibilidad de tanto comentar las entradas, sugerir revisiones o actualizaciones como reportar sitios arqueológicos aún no registrados. Aportaciones de colegas son publicadas como referencias citables en la sección "comentarios" de nuestra base de datos de sitios.
El problema de la definición del término "sitio arqueológico"
Sitios arqueológicos de la cultura maya clásica son asentamientos humanos antiguos que difieren en tamaño y organización estructural. Los elementos de asentamiento están relacionados espacialmente, formando estructuras específicas que son los resultados de un prolongado proceso de interacciones humanas en el espacio y que pueden ser comprobadas arqueológicamente a través de artefactos e hallazgos (Baumeister 2010:7-9). En la literatura los asentamientos mayas con templos y complejos residenciales se suelen definir como “ciudades” puesto que sus vestigios son imaginados como si estuvieran relacionados organizativamente. Además parecen entidades documentables desde afuera: representan sectores espaciales de un paisaje cultural que ha sido formado por seres humanos en el transcurso del tiempo (Fehn 1975:69). Dado que cada sitio arqueológico posee una apariencia supuestamente única, aislada y - en un sentido subjetivo - definible, recibe un nombre en español, inglés o en un idioma maya entre otros.
El problema con esta definición de ciudades y asentamientos mayas está en que el supuesto aislamiento se debe a la topografía y a la vegetación específica del paisaje cultural: durante siglos flotaban como islas en medio de un mar de selva verde. De ahí que cuando fueron descubiertos se tuvo - y se sigue teniendo - la impresión de que esas formas de asentamientos representan unidades que eran social y políticamente independientes. Esta punta de vista subjetiva ha sido comprobada parcialmente por la la epigrafía que confirmó la existencia de ciudades-estados. No obstante, investigaciones recientes han comprobado que el espacio entre asentamientos grandes y/o ciudades estaba más densamente poblado de lo que anteriormente se suponía. La pertenencia de asentamientos pequeños a las periferías y las cuencas urbanas de ciudades más grandes es una línea de investigación estudiada por varios proyectos arqueológicos hoy en día.
Los resultados de estas investigaciones indican que una multitud de sitios arqueológicos que fueron percibidos como independientes, realmente fueron ámbitos periféricos de vastos sitios arqueológicos ya definidos. Cómo la concepción de und sitio arqueológico puede cambiar, se demuestra a través de los dos ejemplos siguientes. En los 1930’s Macanxoc (Quintana Roo, México) fue clasificado como sitio independiente. No obstante, en el marco de excavaciones recientes ha sido identificado como un grupo edificado que forma parte de Coba (Thompson et al. 1932, Graham & Euw 1997). Macanxoc y Coba estuvieron conectados por medio de un sakbe (camino artificial) con Coba representando el centro. En cambio, con el nombre Coba se denomina el núcleo de una aglomeración de asentamientos poblacionales que se caracteriza por una alta densidad de construcción, una arquitectura monumental y monumentos de piedra con inscripciones jeroglíficas. Este núcleo fue rodeado y conectado por medio de sakbes con grupos edificados de menor superficie, a los cuales pertenecía Macanxoc y diferentes estructuras habitacionales.
Otro ejemplo de sitios arqueológicos que fueron clasificados como sitios independientes en el pasado son Cahal Pichik, Cahal Cunil, Hatzcab Ceel y Tzimin Kax en Belize. También estuvieron conectados por medio de sakbes y en la época precolonial formaban una unidad poblacional que hoy lleva el nombre de Mountain Cow. Hatzcab Ceel y Tzimin Kax son nombres alternativos de Mountain Cow y apelativos para dos estructuras habitacionales dentro del sitio de Mountain Cow, respectivamente (Morris 2004).
Los patrones de asentamiento que se acaban de describir crean la impresión de que se trataba de espacios homogéneos y conectados; rasgos que - según una perspectiva moderna y occidental - les otorgan un parecido de familia con el concepto de "ciudad". No obstante, la percepción y clasificación de yacimientos mayas como "ciudades" son subjetivas puesto que están impregnadas por concepciones éticas occidentales. Estas, según Heineberg (2006:35-36), se desarrollan en el transcurso del enfrentamiento consciente y subconsciente con el medio ambiente y se evocan en la evaluación de un espacio edificado.
Tanto la denominación como la asignación espacial de los sitios arqueológicos mayas son dificultadas por la topografía y la vegetación que limitan y descomponen el espacio en varias zonas (véase arriba). Esta circunstancia llevó en el pasado a que los yacimientos mayas fueran definidos como entidades independientes y fueran dotados con apelativos propios aunque - bajo una mirada crítica - estuvieron relacionados espacial e históricamente. Investigaciones arqueológicas han demostrado, en efecto, que en algunos casos habían existido fronteras entre espacios poblacionales que fueron marcadas y defendidas con muros y estacadas (Golden et al. 2012). No obstante, la majoría de los espacios poblacionales no permite una delimitación clara del territorio que abarcaban, sino que eran más que todo entidades heterogéneas que consistían de estructuras habitacionales, unidades de asentamientos y ciudades que hoy en día intentamos delimitar a través de nombres.
Si había interacciones entre el centro y la perifería o entre diferentes asentamientos, respectivamente, y el grado de intensidad de estas interacciones tienen que ser aun sustanciadas en investigaciones arqueológicas. Un primer paso hacia la respuesta de estas preguntas ofrecen modelos que intentan definir zonas poblacionales a través de diversos parámetros quantitativos y qualitativos como la densidad de la población o el volúmen de construcción (Benavides C. 1981a:24, 105–115, 1981b:210–215). De tal modo es posible la asignación espacial de varios conjuntos de asentamientos que finalmente puede llevar a aglomeraciones de yacimientos. Si la pertenencia política que ha sido certificada por estudios epigráficos tenía influencia sobre los patrones de asentamiento no está todavía aclarado (Eberl & Gronemeyer en prenta).
Las diferentes denominaciones de asentamientos adyacientes no excluye interacciones sociopolíticas en un tiempo dado o durante un período prolongado. Tampoco implica que los espacios edificados fueron concebidos como heterogéneos - solo la investigación histórica-arqueológica crítica de la zona de asentamiento maya puede arrojar luz sobre este problemático asunto.
A la vista de lo expuesto, se comprende que tanto las listas de sitios arqueológicos como sus denominaciones siempre reflejan el estado actual de las investigaciones, siendo por lo tanto operacionales. La última además sirve como construcción auxiliar de documentación que desde un punto de vista geográfico-poblacional tiene su legitimidad científica. Por lo tanto también se utiliza en el marco del proyecto, aunque estamos concientes de fronteras artificialmente construidas y de diferentes definiciones espaciales.
Apelativos de los sitios arqueológicos
En cuanto a los apelativos de los sitios arqueológicos, existen nombres históricamente establecidos como por ejemplo Uxmal, Chichen Itza o Mayapan. Muchos sitios también llevan nombres propios que se refieren a montañas, bosques, ríos y/o lagos, campos, plantas o animales que se encuentran cerca del sitio o en el sitio mismo y que han sido transmitidos en el argot local (Roys 1935; Gifford 1961). Si no existen denominaciones locales, se utilizan apelativos que hacen referencia a las circunstancias del hallazgo, a objetos o a inscripciones. Este es el caso del sitio arqueológico de Uaxactun (traducido: 8 baktun) que fue nombrado por Silvanus G. Morley en virtud de una inscripción que lleva la fecha calendárica ocho baktun. Otro ejemplo ofrece el yaciamiento Xnaheb Ahse Enel en Belíze cuyo nombre viene del Maya Q’echi’ y que significa "lugar de la risa". Según Wanyerka (1999) debe su nombre a un acontecimiento, cuando durante el descubrimiento Dennis Puleston resbaló allí haciendo reír a sus compañeros. Para algunos sitios también es comprobado que sus nombres corresponden con los apelativos prehispánicos. Por ejemplo el nombre del sitio arqueológico Yaxha (Petén, Guatemala) está documentado en los textos jeroglíficos locales y ha sido utilizado hasta el presente (Stuart 1985).
Listas de sitios arqueológicos
La primera sistemática de sitios arqueológicos mayas con inscripciones grabadas en piedra, madera o estuco fue elaborada en 1945 por Sylvanus G. Morley en el marco de su trabajo para la Carnegie Institution of Washington. Se trata de un material de trabajo publicado en 1948, en el mismo año de su muerte, que contiene un índice de textos jeroglíficos y fechas calendáricas. La lista no sólo comprende los 115 sitios, sino también presenta en forma de cuadro las 1313 inscripciones jeroglíficas que hasta 1945 se conocían y habían sido documentadas.
Desatendidos quedaron tanto textos en cerámica y murales como textos misceláneos grabados en jade, huesos, conchas etc. La lista de sitios arqueológicos de Morley no está ordenada alfabéticamente, sino por tamaño del sitio, diferenciando entre: I) sitios más grandes, II) sitios más pequeños y III) textos de origen desconocido. Los portatores de texto enlistados no siguen un orden en particular, pero llevan denominaciones e indicaciones de procedencia y están enumerados desde el número 1 al 2008. Al mismo tiempo, Morley dejó un margen de números desocupados para añadir hallazgos de inscripciones futuros a la lista. En general, el trabajo no aporta mucha información sobre los sitios arqueológicos. Morley sólo proporciona nombres alternativos, sin detallar el país, estado o el departamento donde se ubica cada sitio. Referencias bibliográficas están ausentes.
Unos años después fueron incluidas finalmente referencias bibliográficas al respecto en una lista de sitios arqueológicos publicada por Eric J. Thompson en el anexo de su catálogo de jeroglífos mayas (Thompson 1962:404-411). Contiene 147 sitios en orden alfabético, es decir enlista 32 sitios más que Morley. No obstante, carece de un índice de los textos jeroglíficos conocidos en ese momento. Lo innovador de la lista de Thompson es que por primera vez presenta un sistema de abreviaturas para los nombres de los sitios y los varios tipos de inscripciones: Cop. para Copán, Nar. para Naranjo, St. para estela o L. para lintel.
Unos años después este sistema se aplicó en el proyecto de investigación Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions (CMHI) del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology en Cambridge, Massachusetts, que fue iniciado por Ian Graham en 1968. Su objetivo fue la documentación sistemática y la publicación de todos portadores de texto - excepto códices y cerámicas – con detallada información de trasfondo (metadatos) (Graham 1975:1:7). Las publicaciones y las convenciones de descripción de este programa de investigación se han convertido en estándares de la disciplina, por lo tanto forman la base de la lista de sitios y la lista de inscripciones del presente proyecto.
Ian Graham explicó que aspira a establecer estándares uniformes para la nomenclatura de los portadores de texto y la denominación de los sitios arqueológicos (Graham 1975:1:9). Subraya que hay una situación muy problemática con respecto a los sitios arqueológicos que llevan diferentes nombres en la literatura (p.e. Moral/Morales, Benque Viejo/Xunantunich). Apoyándose en Graham la lista del proyecto incluye los nombres preferidos y alternativos para cada sitio. Otra convención de Graham adoptada por el proyecto es la represión de las tildes de los nombres que provienen de un idioma maya. Graham además introdujo las convenciones de abreviatura para las clases de monumentos y los nombres de los sitios que se utilizan hasta hoy y que han sido retomadas, modificadas y completadas por varios proyectos de investigación (Mayer 1983, Riese 2004, Mayer 2011, 1997).
Esto significa que los nombres de los sitios serán representados en la lista del proyecto por códigos de tres letras establecidos por Graham: YAX para Yaxchilán, PUS para Pusilha o CPN para Copán. Las diferentes clases de portadores de texto (autoestables, portátiles, ligados a la arquitectura) serán abreviadas según su denominación inglés: Mon. para monument (monumento), Trn. para throne (trono) o Lnt. para lintel (lintel). La lista del programa CMHI ha sido publicada en tres fasciculos (Graham 1975, 1982; Graham & Mathews 1999) y en una publicación en línea (Fash & Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions Program 2012). La primera lista, publicada en 1975, comprende 202 sitios. En 1982 se publicó la segunda lista con 268 sitios y en 1999 una tercera lista que contiene 278 sitios. La lista de 2012 se publicó en forma de documento PDF y consta de 457 entradas. La lista de trabajo del centro de investigación en Bonn actualmente comprende más de 500 sitios.
Nuestra lista de sitios se diferencia de otras listas existentes por la ampliación conceptual y del contenido. Mientras que el CMHI incluye información de trasfondo para cada sitio como por ejemplo nombres alternativos, ubicación, accesibilidad, historia de investigación, mapas, un índice de inscripciones y referencias bibliográficas, el presente proyecto tiene el objetivo de publicar estos tipos de metadatos en forma de una base de datos haciéndolos aptos para consulta. Para eso son importantes las referencias bibliográficas que han sido desatendidas en las listas previas. Ayudan a los usuarios a seguir y verificar nuestras indicaciones cuando sea necesario. En la columna de la derecha se encuentran algunos de los metadatos de nuestra base de datos que proporcionan información sobre: el número de entradas existentes, la entrada que ha sido actualizada recientemente y la fecha de registro de un nuevo sitio. Además es posible dejar un feedback. La sección permite a los usuarios hacer una correción o reportar un nuevo sitio.
Metadatos
La base de datos de sitios se estructura en dos niveles. El primer nivel por el cual se accede a la base de datos, consta de una tabla de tres columnas que contiene todos los sitios arqueológicos. La tabla está ordenada alfabéticamente en sentido ascendente y ofrece la opción de cambiar el ordén de cada columna (alfabéticamente descendente). En la primera columna de la izquierda aparecen en color azul los nombres preferidos de cada sitio (según las convenciones del CMHI). En caso de que un sitio arqueológico tenga uno o más nombres alternativos aparecen en color negro en la fila siguiente. Si existen varios nombres alternativos están separados por un signo de igualdad "=".
En la columna central titulada "Acrónimo" se enlistan los códigos de tres letras que sirven como abreviaturas para los sitios. De momento contiene solo acrónimos que se referencian en la literatura (Riese 2004; Graham 1975, 1982; Graham & Mathews 1999; Fash & Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions Program 2012; Mathews 2005). Con la ayuda de la función de ordenación de datos se obtiene una visión general de todos los sitios que todavía no tienen acrónimos. En la tercera columna se señala el país, el estado o el departamento/distrito, respectivamente, donde se ubica el sitio. En esta columna sólo se permite cambiar el orden según los nombres de los paises. A través del campo de búsqueda que se encuentra justo encima de la tabla, se pueden consultar todos los sitios arqueológicos mayas en México, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. La función de búsqueda instantánea además permite ejecutar búsquedas por un nombre de sitio completo o por partes.
El nombre preferido de un sitio representa un enlace que conduce al segundo nivel de la base de datos de sitios. Ahí se ofrece amplia información de trasfondo sobre cada sitio: 1) denominaciones, 2) números de identificación, 3) ubicación geográfica, 4) el número de inscripciones según inventarios previos, 5) presencias en línea y 6) comentarios y referencias adicionales.
En la primera categoría "Denominaciones" listamos todas las abreviaturas y nombres que se mencionan en la literatura. Las referencias correspondientes se encuentran en la categoría "Fuentes" en el campo "Comentarios". La indicación de nombres alternativos es escencial puesto que un sitio arqueológico puede llevar diferentes nombres en la literatura. La identificación unívoca de un sitio también se consiguen a través de tesauros y números de identificación de archivos de autoridad que se vinculan con las entradas de la base de datos. Datos de autoridad son términos normalizados que se utilizan como palabras clave (descriptores) en una documentación. Facilitan la asignación e identificación de nombres, lugares geográficos, entidades, títulos, materias etc.
También vinculamos los sitios con el Getty Thesaurus of Geographic Names Online (TGN). Se trata de una base de datos que almacena nombres geográficos actuales e históricos en diferentes idiomas y que ha sido desarrollada para la documentación de museos. Además proporciona informaciones como por ejemplo coordenadas geográficas y tipos de lugares. El tesauro está disponible bajo los estándares de metadatos abiertos (open metadata). Los sitios en nuestra base de datos no solo están vinculados con los datos de autoridad del TGN, sino al revés, el proyecto incluirá sus datos de autoridad al TGN siempre que las indicaciones no sean correctas o falten entradas. Si existe una entrada en el TGN, aparece en la categoría "Número de identificación" en el campo "Getty ID". Si es posible, los sitios también son vinculados con los números de identificación del vocabulario de GeoNames. Esa base de datos contiene más de 10 milliones de nombres geográficos categorizados en 645 subcategorías dentro de nueve clases principales. Aparte de nombres geográficos en varios idiomas, la base de datos también incluye grados de longitud y latitud, la altitud sobre el nivel del mar, números de habitantes y subdivisiones administrativas. Todas las coordenadas vienen en WGS84 (World Geodetic System 1984); el sistema de referencia que utiliza GPS. Los sitios también reciben, si disponibles, números de identificación científicos (vease el campo "Atlas ID"). Los sitios arqueológicos ubicados en México reciben el número de identificación oficial del INAH (Instituto Nacional de Arqueología e Historia), a los sitios guatemaltecos se anade el código de sitios del IDAEH (Instituto de Arqueología e Historia) y al los sitios localizados en Belize el número de registro del NICH (National Institute of Culture and History).
La ubicación geográfica de la mayoría de los sitios está muy bien documentada. En la categoría "Posición" ofrecemos información sobre: a) el país y/o la subdivisión política, administrativa o territorial, donde se ubica el sitio y b) sus coordenadas geográficas (WGS84). Entre paréntesis añadimos el código ISO 3166 que se sitúa inmediatamente después de la indicación del lugar y de las coordenadas. ISO 3166 es un estándar internacionale de normalización que proporciona códigos para los nombres de países. Cada código consta de tres partes. La primera parte es el código del país actual, la segunda parte permite identificar la subdivisión principal del páis mientras que la tercera parte del código define los nombres de países utilizados anteriormente (desde 1977). Las coordenadas geográficas se muestran en grados decimales y provienen de diferentes fuentes que señalamos en la categoría "Fuentes/Comentarios". Además ofrecemos un enlace a una aplicación que permite convertir las coordenadas presentadas.
La fiabilidad de cada entrada se verifica a través de Google Maps u otros portales. Resulta plausible la posición geográfica y cómo de exactas son las mediciones? En muchos casos es posible verificar las indicaciones en la literatura a través de Google Maps. Mediciones dudosas o problemáticas se mencionan en la categoría "Fuentes/Comentarios". Cada posición va acompañada de la referencia bibliográfica correspondiente y puede ser comprobada por los usuarios en el mapa de Google incluido en cada entrada.
Bajo la categoría "Número de inscripciones" se muestra el número de inscripciones jeroglíficas que están documentadas en los dos inventarios de inscripciones que han sido publicados hasta hoy. El primer inventario fue redactado por Sylvanus Morley en 1948 (véase arriba). El segundo inventario fue realizado por Berthold Riese (1980). No solo contiene todos los sitios arqueológicos mayas conocidos hasta ese momento, sino que indica el número de inscripciones para cada sitio. En el futuro, esta categoría va ser complementada por los datos del CMHI y por datos de investigación propios.
En la categoría "Online" también vinculamos los sitios tanto con las presencias de internet de proyectos de investigación (por ejemplo Facebook y Twitter) siempre que estén representados en las redes sociales. Además indicamos vistas de Google Street View. Comentarios, el grado de la fiabilidad de las coordenadas geográficas, referencias bibliográficas etc. se encuentran en el los campos "Comentarios" y "Referencias". En el último mencionado también se encuentra literatura adicional que se almacena, organiza y actualiza en el gestor de citas bibliográficas Zotero. Una búsqueda bibliográfica estará disponible en el futuro.
Referencias bibliográficas
Baumeister, Stefan
2010 Entwicklung eines internetbasierten Werkzeugs zur Unterstützung von Forschungs- und Kommunikationsprozessen in der Siedlungsforschung: Untersuchung der Potenziale digitaler 3D-Visualisierungen für die Rekonstruktion von baulich-räumlichen Siedlungsstrukturen. Unpublished Inaugural-Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn.
Benavides C., Antonio
1981a Cobá: Una ciudad prehispánica de Quintana Roo. INAH Centro Regional del Sureste, México, D.F.
1981b Cobá y Tulum: Adaptación al medio ambiente y control del medio social. Estudios de Cultura Maya 13: 205–222.
Eberl, Markus, and Sven Gronemeyer
in press Organización política y social. In Entre reyes y campesinos: investigaciones recientes en la antigua capital maya de Tamarindito, edited by Markus Eberl and Claudia Vela González. BAR International Series. Archaeopress, Oxford.
Fash, Barbara, and Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions Program
2012 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions: Site Codes. Electronic Document. Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions.
Fehn, Klaus
1975 Aufgaben der genetischen Siedlungsforschung in Mitteleuropa. ZAM - Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 3: 69–94.
Gifford, James C.
1961 Place and Geographic Names in the Archaeological Nomenclature of the Maya Territory and Neighboring Regions. Cerámica de Cultura Maya 1(1): 3–25.
Golden, Charles W., Andrew Scherer, A. René Muñoz, and Zachary Hruby
2012 Polities, Boundaries, and Trade in the Classic Period Usumacinta River Basin. Mexicon 34(1): 11–19.
Graham, Ian
1975 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions, Volume 1: Introduction to the Corpus. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, MA.
1982 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions, Volume 3, Part 3: Yaxchilan. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, MA.
Graham, Ian, and Eric von Euw
1997 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions, Volume 8, Part 1: Coba. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, MA.
Graham, Ian, and Peter Mathews
1999 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions, Volume 6, Part 3: Tonina. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, MA.
Heineberg, Heinz
2006 Stadtgeographie. UTB Geographie 2166. Schöningh, Paderborn.
Lynch, Kevin
1960 The Image of the City. The Technology Press, Cambridge, MA.
Mathews, Peter
1991 Classic Maya Emblem Glyphs. In Classic Maya Political History: Hieroglyphic and Archaeological
Evidence, edited by Patrick Culbert, pp. 19-29. School of American Research, Cambridge, MA.
2005 Who’s Who in the Classic Maya World. Webpage. Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies (FAMSI).
Mayer, Karl Herbert
1983 Gewölbedecksteine mit Dekor der Maya-Kultur. Archiv für Völkerkunde 37: 1–62.
1997 Maya Miscellaneous Texts in British Museums. Maya Miscellaneous Texts 1. Academic Publishers, Graz.
2011 The Documentation of Unprovenanced Maya Monuments. IMS Explorer 40(2): 4–5.
Morley, Sylvanus G.
1948 Check List of the Corpus Inscriptionum Mayarum and Check List of all Known Initial and Supplementary Series. Carnegie Institution of Washington, the Division of Historical Research, Washington, D.C.
Morris, John
2004 Mountain Cow Sites: Survey, Excavations and Interpretations. Research Reports in Belizean Archaeology 1: 129–154.
Riese, Berthold
1980 Sechster Arbeitsbericht über die Hamburger Maya-Inschriften Dokumentation: Die Texte der Hamburger Maya-Inschriften Dokumentation nach dem Stand von September 1976. n.p., Hamburg.
2004 Abkürzungen für Maya-Ruinenorte mit Inschriften. Wayeb Notes 8: 1–21.
Roys, Ralph L.
1935 Place Names of Yucatan. Maya Research 2: 1–10.
Stuart, David
1985 The Yaxha Emblem Glyph as YAX-A. Research Reports on Ancient Maya Writing 1. Center for Maya Research, Washington, D.C.
Thompson, J. Eric S.
1962 A Catalog of Maya Hieroglyphs. The Civilization of the American Indian Series 62. University of Oklahoma Press, Norman, OK.
Thompson, J. Eric S., Harry E. D. Pollock, and Jean Charlot
1932 A Preliminary Study of the Ruins of Cobá, Quintana Roo, Mexico. Carnegie Institution of Washington Publication 424. Carnegie Institution of Washington, Washington, D.C.
Wanyerka, Phil
1999 A Brief Description of the Carved Monuments at Xnaheb, Toledo District, Belize. Mexicon 21(1): 18–20.